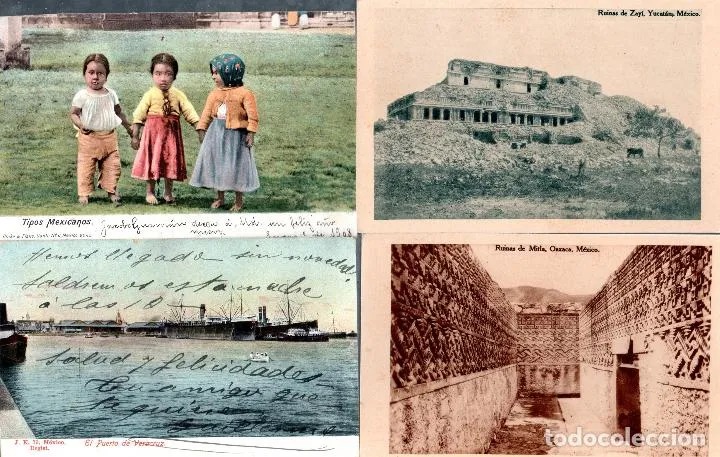1
Hace ya varios años, hacia los ochenta del siglo XX, después de ofrecer una conferencia en Campeche, fui con algunos escritores a una cantina de la ciudad (“Prohibido el paso a las mujeres”, advertía un cartel en la entrada). Lo curioso es que los que estábamos reunidos allí residíamos, la mayoría, en la Ciudad de México, lo que no pasó inadvertido a los parroquianos consuetudinarios de aquel sitio.
Y lo recuerdo bien.
En un momento dado, un hombre de edad mediana se nos acercó para decirnos que no querían a chilangos bebiendo en su cantina.
No hicimos caso, si bien el siguiente trago nos supo un poco amargo.
No pasaron ni diez minutos cuando otro tipo se nos acercó para decirnos lo mismo, con el agregado amenazador de ya se los advertimos. Uno de los organizadores, apenado, fue a platicar con el cantinero para contarle el vergonzoso altercado; pero regresó con el rostro contrito: nada podía hacer el dueño del local contra la furia regional.
Terminamos nuestra bebida y abandonamos el local.
Fuimos directamente al bar del hotel para que ya nadie nos molestara el resto de la noche.
Y mi padre es oriundo de Campeche, que conste.
Por eso, y no tanto en los otros, fue mío más el hondo amargor.

2
Hace ya algunos ayeres en ciertas regiones de la República Mexicana se apuntaba en monumentales carteles: “Haz patria, mata a un chilango”, y se decía absolutamente en serio. No era un juego de discriminación aleatorio ni una conspiración alegórica (por aquello de la política centralista), sino una provocación consciente.
Una vez en Guadalajara ―durante una visita a la Feria Internacional del Libro que cada fin de año se desarrolla en esa ciudad―, ya camino al aeropuerto para mi retorno a la Ciudad de México luego de una breve plática en ese festival literario (y no literario, pues cada vez es más abierto al oportunismo de las letras, que esa es muy otra cosa), me aproximé a un cajero para tener algunos billetes y poder abordar un taxi. Un muchacho estaba antes que yo retirando ya dinero, aunque había dos cajas en ese espacio. Le pregunté si servía la otra ―para no incomodarlo, ya que tenía que recogerse a sí mismo para evitar que yo rozara su trasero, así de estrecho era ese cajoncito, o pasar yo en balde―, pero nada más volteó a mirarme en silencio. No dijo nada. Volví a preguntarle, nomás por no dejar. Me regresó una mirada fiera, esta vez. Así que pasé directamente al cajero para comprobar que sí funcionaba, ante el retorcido encogimiento del cuerpo del jalisciense para que no lo tocara en lo mínimo.
―Sólo estaba preguntándote, no quería molestar ―le dije, muy cerca uno del otro.
Tampoco esta vez dijo nada. Y ya de salida, con rencor en la voz, me mentó la madre y respondió, con sordidez inaudita:
―¡No tengo obligación de responderle a un pinche chilango! ―gritó, y me dejó sumido en una tristeza honda, y quizás injustificada.
Y tampoco supe desvelar su asombrosa capacidad de identificación: ¿cómo diablos supo que yo era un habitante de la Ciudad de México?, ¿por mi entonación vocal?, ¿por mi apariencia?, ¿por mis zapatos?, ¿por mi modo de preguntar?, ¿porque el Sol en ese momento le calentaba infernalmente la cabeza?

3
La primera vez que vi el mar me quedé sin ropa.
Y no fue por el asombro, aunque hubiera preferido eso. No. Estaba aún pequeño. En la secundaria: 1969, tal vez; no cumplía los catorce, tal vez. Nunca había salido de la Ciudad de México. Un buen amigo, Sergio Meling ―ya fallecido, con medio siglo de vida, joven todavía―, nos invitó a conocer el mar. Fuimos cinco educandos, no más. Y el padre de Sergio, piloto aviador. En coche. En la carretera, el progenitor le dijo a Sergio que tomara el volante, lo que causó nerviosismo entre los viajantes. Bueno, no sé en realidad si entre mis compañeros. Yo me inquieté mucho. Pero, me decía, Sergio no maneja, ¿cómo puede su padre ponerlo a practicar en la carretera? Quince minutos después, al querer rebasar a un auto, vino el choque. Leve, pero escalofriante. El señor arregló todo. Pidió disculpas al otro conductor. Se culpó, dijo, de su imperdonable descuido. Dio el dinero que le exigían los otros paseantes. Y llegamos una hora más tarde al puerto.
Deslumbrante.
Recuerdo el sonido del mar. El agua que no acababa en ninguna frontera: eterna, infinita. El azul intenso, su movimiento, su vértigo, su olor. Estaba yo embelesado. Era mejor de lo que me imaginaba. El señor nos dijo que nos acercáramos a la playa, luego iríamos al hotel. Corrimos a sus orillas. Nos quitamos los zapatos. Caminamos sobre la arena. El mar invadía mis ojos, mis oídos, mis manos, mis palabras.
No lo olvido.
Quizás estuvimos mirando el océano media hora.
Cuando regresemos al coche, las cuatro puertas estaban abiertas, y no había nada adentro. Vacío. Ninguna maleta, nada de dinero. Sólo el calor abundante en un coche vacío.
Fue la primera vez que estuve en Acapulco. No recuerdo cuántos días, no recuerdo el hotel, no recuerdo las comidas, no recuerdo nuestras pláticas
Sólo el sonido deslumbrante de su mar.

4
En la Universidad de Chapingo organizan un cineclub roquero. Me llaman para que vaya a dar una charla sobre el documental del Festival de Woodstock, realizado en agosto de 1969 en esa comarca neoyorquina, para centrar al público sobre aquel acontecimiento, que marcara el inicio ―prácticamente― de la contracultura en Estados Unidos, y de paso, cómo no, en Latinoamérica.
Pregunto si las condiciones son apropiadas. Es decir, si los espectadores están dispuestos a debatir sobre un acontecimiento no vivido en carne propia por ellos.
―Es un cineclub, Roura ―me recalcan, como si yo no supiera qué sucede en esos foros fílmicos.
Incluso he preguntado ―en algún cineclub yo como espectador― sobre cosas que no he entendido de filmes metafísicos.
―Lo entiendo ―digo―, sólo lo pregunto por curiosidad ―digo, sin saber qué más decir.
No puedo minimizar a la comunidad universitaria, por supuesto.
Son los principios de los años noventa del siglo XX.
No hay remuneración, me aclaran, aunque ya estoy acostumbrado a ello tratándose de esfuerzos académicos.
No importa.
Y allá voy.
El auditorio está lleno. No cabe una aguja. Y válgaseme el connotado lugar común para describir lo sucedido. Mucha gente. Muchísima gente. Una mesa al frente, delante de la pantalla. Subo al estrado. La gente, expectante. Un escritor, generoso, me presenta. Escucho un zumbido incómodo en la voz generalizada. Dice, el escritor, que voy a exponer las condiciones en que se efectuó el festival de rock para una mejor comprensión de lo que verían a continuación. Y me deja solo. Se levanta y se va. Yo miro al público. Lo sopeso con la mirada y no me gusta lo que veo. Oigo el primer insulto: “¿Y quién te invitó a ti, pendejo?” Y, en seguida, una risotada aprobatoria. “¡Queremos rooooooock!”, grita sonoramente un cineclubero.
―¿No quieren que les hable de la cinta? ―pregunto, mirando a la masa frente a mí, mirando a la gente moviéndose en su asiento, dispuesta a ver, ya, la película.
Y escucho un sonoro chiflido. Me mandan todos a un abismo. No quieren verme, menos escucharme. Me insultan, me mientan la madre, me ofenden, que los deje en paz, nadie tiene que decirles lo que van a ver, soy un miserable, un espantajo. Con otras palabras, obviamente.
Me levanto, entonces, y abandono el foro, tras un ruidoso aplauso de la gleba. Me siguen mentando la madre.
Abandono el auditorio.
Se aproximan los organizadores, me piden disculpas, no saben qué más decir, no me miran directamente a los ojos. Les digo que no se preocupen, que me dejen en paz, que ya me estoy yendo, que ya me estoy retirando de Chapingo, y me ofrecen llevarme a la casa, y me niego, y me voy, no quiero volver la vista atrás.
Es cuando siento un roce en mi hombro. Es una dulce muchacha que me dice que no entiende qué está sucediendo en su escuela.
―Yo sí quería escucharlo ―me dice, con los ojos casi empañados―, perdón. Tal vez yo era la única que quería escucharlo.
Y se va, sin decirme nada más.
Es lo único que recuerdo con precisión de aquella infausta visita mía en la Universidad de Chapingo.
Me hubiera gustado haber sabido su nombre, por lo menos.

5
En Durango me decían que abundan los alacranes, pero siempre me pareció un hermoso lugar común. Incluso llegué a imaginarme una ciudad saturada de escorpiones: saliendo de arenas movedizas, de alcantarillas, de rincones oscuros de las cálidas casas, de las faldas que cubrían torneadas piernas, de cervezas heladas.
Sin embargo, cuando tuve oportunidad de viajar a Durango la situación no fue muy divertida. Es decir, los cuadros cotidianos parecían una réplica de mi exangüe imaginación.
Lo juro: en mi habitación del hotel estaba un alacrán inmovilizado delante de mí.
Lo juro: al salir del hotel lo primero que vi en mi camino fue un alacrán.
Lo juro: en el bar donde me invitaron una copa me hallé en los sanitarios un alacrán.
No podía creerlo.
Tengo que decir, con rubor, que no dormí tranquilo la noche que ocupé el cuarto en el bello hotel donde me alojaron. Puse el ventilador a todo lo que daba para evitar cualquier acercamiento con seres del tercer tipo.
Ya de vuelta a casa, en el avión un periodista me contaba que hay lugares en Durango donde se come a los alacranes de manera empanizada o al mojo de ajo, pero eso ya no lo creí.
En lo absoluto.
Aunque en esta vida todo puede ser posible.