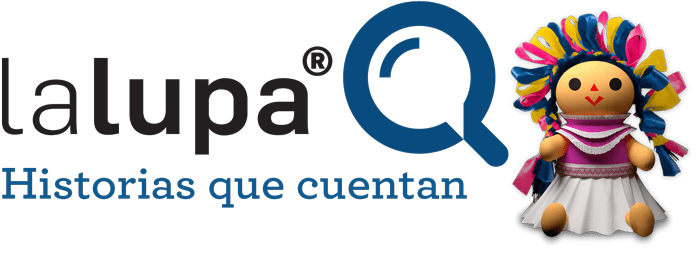1
México corrupto. Se dice incluso que tal aseveración es de por sí una redundancia.
A pulso se ha ganado esta clasificación. En varios lugares del mundo de habla hispana, como en Argentina y en algunas zonas de España, el nombre de la nación ha derivado, por lo mismo, en un ingrato verbo: mexicanear, que en su colorida acepción puede significar transar, delinquir, despojar, estafar, malversar, escamotear, rapiñar o sobornar, según la situación.
En su libro Plata quemada, editado en España en el año 2000 y llevada luego al cine, el argentino Ricardo Piglia (1941-2017) relata los sucesos posteriores a un asalto bancario. Los ladrones, emboscados, hablan entre sí. Se confiesan sus cuitas. Nando era el estratega: “Sus contactos eran múltiples y había establecido los nexos para el repliegue y la fuga después de la operación —narra Piglia—. Conocía a todo el mundo, sabía cómo moverse. Obtendría los documentos falsos, el embarque, los contactos uruguayos, un embute y la reventa del material. Era el nexo de todo el que quisiera cruzar en secreto al Uruguay. Pero había que resolver muchos problemas antes de moverse. Y Nando no estaba de acuerdo con mejicanear a los policías y a los entregadores del asalto”.
Ahí estaba el descastado verbo, tan transparente y explícito como un niño sorprendido ante la desmesura del mar.

2
Se dice, aquí y allá, en repetidas ocasiones, bajo diferentes ángulos, que México es como es, naturalmente corrupto, porque su destino ha estado signado así desde su re-fundación en la época colonialista (psicológicamente, ya se sabe, todo se halla en el pasado): “Conquistar otorgaba primacía al vencedor para la ocupación y explotación de la tierra —dice Ethelia Ruiz Medrano (Nueva Jersey, 1961) en el tercer fascículo, de cien, de la Gran Historia de México Ilustrada, que coeditaeon el INAH, Planeta y el Conaculta—, pero también podía significar el enriquecimiento rápido y la vía para obtener honores por una fortuita conjunción de fuerza y valor en la batalla.. Acumular riqueza a través del botín era parte de la conquista, así como ganar por las armas un señorío con gran número de vasallos, sin por ello pretender la posesión de la tierra, sino sólo mandar sobre ellos”.
Después de la masacre a los pobladores de Tenochtitlan, los conquistadores tuvieron el camino libre hacia la consolidación económica: “Los inicios del sistema de encomienda en Nueva España nos llevan al año de 1523 —dice Ruiz Medrano—. En ese entonces, el emperador Carlos V especificó mediante las instrucciones que envió a Hernán Cortés, como gobernador de Nueva España, que quedaba prohibido encomendar a la población indígena. El monarca declaró que los indios eran libres vasallos de la corona, y como tales no debían ser encomendados a particulares. Esa decisión se debió en gran medida a la desastrosa experiencia colonial antillana”.
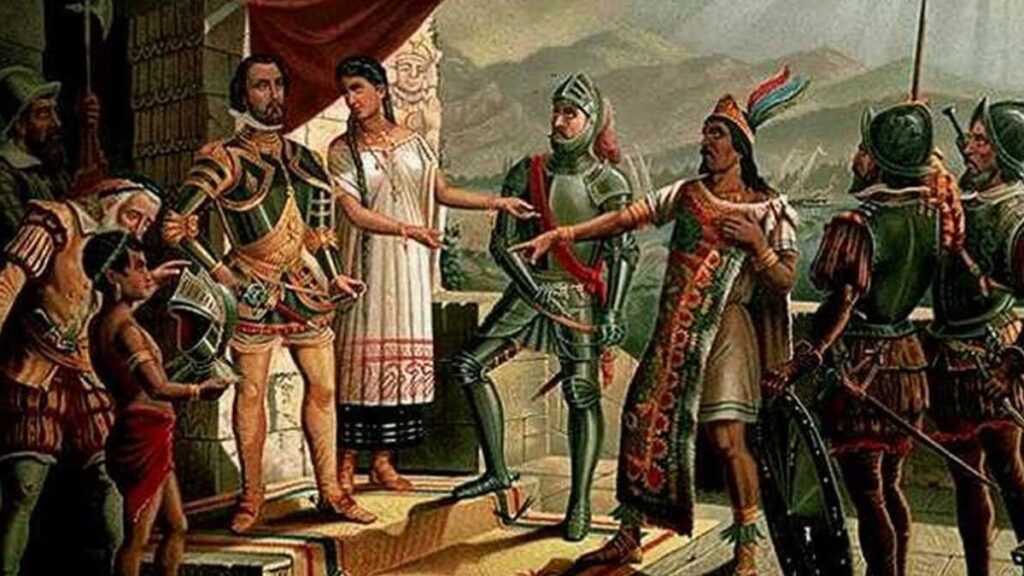
3
Sin embargo, “Cortés desobedeció esta orden e inició el reparto de los pueblos de indios entre los miembros de su hueste. Este acto se considera como el primer desafío de los intereses encomenderos en contra de la corona. Para Cortés estaba claro que sin asiento (establecimiento) no había una buena conquista, y si la tierra no era conquistada, la población no podía ser controlada y sin control no había riqueza”.
Ya entonces, procedente de España, la corrupción fincaba en los terrenos fértiles de los antiguos aztecas: “Desde sus días en Coyoacán, con plena conciencia de la situación, Cortés designó a un español como encomendero en cada señorío o pueblo de indios, y en ciertos casos se designó a sí mismo —nos cuenta Bernardo García Martínez (Ciudad de México, 1946-2017) en el segundo fascículo de esta crónica mexicana—. Algo más de 500 encomenderos fueron nombrados de este modo. A estos encomenderos, en su mayor parte soldados burdos, fanáticos, ambiciosos e inmaduros, correspondió llevar a la práctica la realidad cotidiana de la recién inaugurada dominación española. Cada encomendero habría de encargarse de mantener en su señorío, es decir en su encomienda, la funcionalidad de la relación establecida así como de atajar cualquier insubordinación o disuadir la resistencia, y en pago de sus servicios podría quedarse con el tributo de ese particular señorío. El encomendero recibía así diversos productos, además de que podía disponer de gran número de trabajadores casi para lo que quisiera”.
Pero, además, estaban los omniscientes caciques: “Los españoles no descuidaron el importante detalle de halagar a señores y nobles, ni a sus calpixques o cobradores de tributos, facilitándoles ciertos símbolos externos de prestigio (espadas, caballos, etcétera) y al parecer otorgándoles (o incitándoles a tomarse) una mano más libre que la que antes habían tenido para servirse de los recursos de sus propios señoríos o de los vecinos —decía García Martínez—. Casi todos los testimonios de la época coinciden en señalar el inmenso poder de que gozaban los caciques”.
Años después, y con el respaldo de una presencia española aún más fuerte en la Nueva España, “pudieron los encomenderos imponer sus deseos aun a contrapelo de la voluntad de los líderes locales. Fue entonces, cerca de 1530, que muchos de ellos se convirtieron en tiranos que no dejaron pasar ocasión de abusar de su poder”.
Pero, se preguntaba García Martínez, “¿no ha sido siempre así la política?”

4
Es una cosa normal, pues, este asuntillo de la corrupción —co-irrupción: irrumpir en el soborno en compañía de alguien o de algunos, acompañado de alguien, porque para la corrupción, para corromper y ser corrompido (co-rompido, que algo ya está roto: rompido), por lo menos, se necesitan dos personas: uno no puede corromperse a sí mismo, necesita a otro (co) para poder conseguir, o lograr, su fin beneficioso.
En esta misma colección bibliográfica se transcriben los apuntes que notificaban los sucios manejos del virrey Antonio de Mendoza, el primero que se enviaba desde España en el año 1535, cuyo reinado duraría exactamente tres lustros. En 1546 se hicieron cargos en su contra, mismos que fueron enviados a su majestad Carlos V.
Dicen las denuncias: “Que ha recibido algunas dádivas y presentes, como es que recibió de Gerónimo López, vecino y regidor de esta ciudad, un caballo castaño, y de Francisco de Solís otro caballo castaño que se llama Solís, y de Juan Jaramillo recibió otro caballo, y de don Luis de Quesada otro, y del comendador Cervantes otro caballo, y del marqués del Valle recibió seis potros, y de Alonso de Mérida mucha cantidad de pescado de Metztitlán”.
Asimismo, “que habiéndole Su Majestad hecho merced de dos mil ducados de oro de Castilla para salario de la gente de guarda de su persona, que había de traer y tener, no la ha tenido, y [se] ha llevado los dos mil ducados en cada año después [de] que vino a la tierra”.
Es decir, que don Antonio de Mendoza se los apropiaba.
Para decirlo sin reticencias: se los transaba.
Cochupos magníficos —co-chupo: chupar acompañado, chupar a placer, sin remilgos, con compañlía, o chupar satisfactoriamente a costa de alguien, a sabiendas de que la complicidad (co) será irrenunciable, porque también algo le tocará a este cómplice, o cómplices, ya que para llevarla a cabo (la corrupción), se necesitan, cuando menos, para comenzar, dos perosnas.
Pese a estas advertencias, el rey español —cómplice de esta rapiña, que algo le tocaría, copartícipe de la corrupción— todavía lo dejó en la silla del virreinato por otros cuatro años más, hasta 1550.
La costumbre colonial se ha hecho ley, al grado de que estos cochupos, prebendas, embutes o sobornos son vistos, hoy, como algo natural. Por eso, cuando una persona es nombrada dentro del gabinete presidencial para ocupar un importante cargo, el afortunado y respetable ciudadano elegido sabe que, durante un largo periodo, su situación financiera estará a salvo: servicio público significa dinero, no responsabilidad ciudadana.
Desde hace más de medio milenio, los cochupos (y los encomenderos, los caciques, los corregidores, los virreyes, etcétera, siempre se encargarán oficialmente de desmentirlo) son elemento inherente, pieza integradora, ingrediente primigenio, de los gobernantes a costa de sus gobernados.

5
El obradorismo, por primera vez en la historia presidencial mexicana posrevolucionaria, prometió acabar con la corrupción, pero la corrupción acabó, primero, con el obradorismo: la práctica, naturalizada mexicana, impidió, aquí y allá, la desaparición del embute, y a grados tan escandalosos que pareciera nadie mirarlo: el colmo, o el apoteosis, sexenal se efectuó muy adentro de la plataforma gubernamental al desaparecer a la agencia noticiosa del Estado denominada Notimex beneficiando, con ello, a los corruptores estacionados en ese sitio durante largos años: la corrupción salió indemne gratificando, el gobierno, a los encargados de nutrirla —a la corrupción— ante el silencio, o el guiño aprobador, de los trabajadores aposentados en la industria mediática.
(No por otra cosa, vamos, los trabajadores sindicalizados de Pemex, durante el obradorismo, volvieron a votar a favor de la corrupción para no ver perdidos sus múltiples privilegios ya instalados en esa empresa gubernamental.)
Ya se sabe que el dinero, teniéndolo, controla a los gobernantes, que sólo miran las inconsecuencias donde, ¡ay!, no hay dinero de por medio.
No en balde el cantautor cubano Maximo Francisco Repilado Munoz, mejor conocido como Compay Segundo —fallecido a los 95 años de edad el 14 de julio de 2003— dice en su canción “Sarandonga”: “Cuando yo tenia dinero, me llamaban don Tomás; como ahora ya no lo tengo, me llaman Tomás nomás”.
Una línea inquebrantablemente lastimosa, mas insultantemente realista.

6
Desde antes de que naciera el año 2025 fue inaugurada una tienda Tres B en una avenida importante de la colonia Moctezuma… ¡aun sin la instalación pertinente de la corriente eléctrica en el local comercial!, para lo cual el empresariado, sin empacho alguno, colocó una planta de luz —¡en la mera calle!— causando a los vecinos (a su lado un restaurante que ahora cierra su puerta cuando antes permanecía abierto todo el día y en frente un hospital ocasionando ahora a los dolientes, no sé, ruidosas turbulencias en los oídos) un escándalo sonoro, o un palpitante estrés, desde mucho antes de las 7 de la mañana hasta casi las 23 horas… ¡cotidianamente!

Si uno desea pintar la fachada de su casa… ¡es necesaria la autorización de la alcaldía respectiva para llevar a cabo tal derecho ciudadano para no estorbar la vía pública! (además de que ningín vecino demandaría por tal quehacer ciudadano), acto impensable —la de pintar una fachada— sin una aportación económica sobornadora para las autoridaes, ¡pero la Alcaldía Venustiano Carranza permite que una planta de luz se halle en la calle de una avenida principal del barrio seguramente a cambio de una suntuosa mordida corruptora! Porque, de otra manera, nadie, nadie, se explicaría tal displicencia de la autoridad correspondiente.
Pero, me dicen, la dichosa planta de luz no rebasa (¡en plena vía pública!) el número de los decibeles permitidos en una urbe, que es, según el artículo 11 de la ley asignada, de 68 dB “en fuentes fijas”.
—Pero yo no tengo, ni voy a comprar, un aparato para medir los decibeliosde sucedidos en mi entorno —digo, afligido.

—Si tu sensibilidad es harto delicada, Roura, no es problema de la alcaldía —me informan—. Además, si no hay una denuncia formal no es posible hacer nada.
—Pero si la alcaldesa viviera en frente de esa tienda otro acontecimiento pasaría…
—Pero la alcaldesa no vive ahí…
—Pero si viviera…
—Pero no vive ahí…
Pero, pero, pero.
(¿Una demanda formal en estos tiempos cuando nadie quiere formalizar asuntos donde el tiro le puede salir por la culata?, ¿si no hay una denuncia formal de un acto indebido entonces la Alcaldía prefiere mejor mira hacia otra parte?, ¿si a diario se asesina en cierta esquina de una calle localizada la policía, ante la falta de una denuncia formal, mejor atiende otros asuntos pendientes sin reparar en las muertes cotidianas?)

Debiera uno saber, me comenta aquí entre nos un amigo, que las territoriales de cada alcaldía se inventaron justamente para ser corrompidas: de acuerdo al sablazo económico se actúa en consecuencia.
Porque la corrupción ahí está, desde el colonialismo, para no ser percibida, ni detectada, ni rebatida.
Simplemente está allí, en silencio, inconceptualizada, para generar satisfactores imprevistos, casuales, repentinos, fortuitos, impensados, hasta cierto punto inopinados, insospechados y, por supuesto, improvistos e inesperadamente concretados.
(¿Esta planta de luz en plena vía pública, ubicada en Oriente 172, a media cuadra del Eje 1 Norte, va a estar ahí, sin la instalación eléctrica correspondiente, de por vida?)
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “OFICIO BONITO”, LA COLUMNA DE VÍCTOR ROURA PARA LALUPA.MX
https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/victor-roura-oficio-bonito