1
Fallecido el 3 de febrero de 2020 a la edad de 90 años, George Steiner, en su libro Lenguaje y silencio (elaborado con treinta y un ensayos publicados a lo largo de ocho años, que van de 1958 a 1966, y que la barcelonesa Gedisa editó en castellano en su volumen completo en 2004), se preguntaba: “¿Quién sería crítico si pudiera ser escritor? ¿Quién se preocuparía de calar al máximo en Dostoievski si pudiera forjar un centímetro de los Karamazov, o reprobaría la altanería de Lawrence si pudiera dar forma al huracán de El arco iris? ¿Quién querría ser crítico literario si pudiera poner los versos a cantar, o componer, a partir de su propio ser mortal, una ficción viva, un personaje perdurable?”
Y se respondía: “El crítico vive de segunda mano. Escribe acerca de. Ha de dársele el poema, la novela o el drama; la crítica existe gracias al genio de otros hombres. En virtud del estilo, la crítica puede convertirse en literatura. Pero esto suele acontecer sólo cuando el escritor hace de crítico de la propia obra o de corifeo de la propia poética, cuando la crítica de Coleridge es obra acumulativa o la de T. S. Eliot divulgación. Fuera de Saint-Beuve, ¿hay alguien que pertenezca a la literatura permanente en calidad de crítico? No es la crítica lo que hace vivir al lenguaje”.
Y si bien son, éstas, “verdades elementales (y el crítico honrado se las dice en la palidez de la madrugada), corremos el peligro de olvidarlas”. El parisino Steiner se decía sorprendido de que hubiese escuelas en las que se enseña crítica, aunque reconocía que “el crítico existe en cuanto personaje por derecho propio; sus admoniciones y sus querellas desempeñan un papel público”.
Los críticos escriben, decía Steiner —y sabía bien lo que decía—, “sobre los críticos, y el joven brillante, en lugar de considerar la crítica como una derrota, como un reconocimiento gradual, deprimente, de los modestos ingredientes de su propio talento, la considera una profesión de gran tono. Esto podría ser casi gracioso; pero tiene un efecto corrosivo. El estudiante y la persona interesada por la literatura lee comentarios y críticas de libros más que los propios libros, o antes de esforzarse por formarse un juicio personal”.

2
Steiner, que llevaba viviendo más tiempo en Inglaterra que en su propia Francia (al grado de que en sus artículos abogaba más por la lengua inglesa), era, finalmente, un “romántico”, en el buen sentido del término —si es que posee uno bueno—, del ejercicio escritural. Porque, acaso con ciertos rasgos de ingenuidad (y tal vez no sea éste el concepto adecuado sino, quizás, candor, pureza, credulidad, idealismo o inocencia), aseveraba que, primero, el crítico “debe enseñarnos qué debe releerse y cómo. Obviamente, es inmensa la cantidad de literatura, y constante el acoso de lo nuevo. Hay que elegir, y en esa elección la crítica tiene su utilidad. Esto no significa que deba asumir el papel del hado y señalar un puñado de autores o de libros como la única tradición válida, con exclusión de los demás (la característica de la buena crítica es que son más los libros que abre que los que cierra)”.
Tal optimista declaración, si la remito arbitrariamente al contexto nacional, contiene un yerro visible que desmorona en la práctica su cuidadosa teoría: el crítico actual, y con actual me estoy refiriendo a un periodo de casi ya siete décadas, no está preocupado por el trabajo de los otros sino, nada más, por el suyo propio (porque, aquí, el crítico, como quería Oscar Wilde, es siempre el artista) y por los que lo rodean, por aquellos que se mueven en su entorno, de modo que en cada isla, en cada Torre de Babel, en cada cubículo, sus críticos respectivos atienden, solícitos y graves (es decir, fungiendo con corrección su papel de severos caviladores, de especialistas con rigor, de calificadores autorizados), las demandas internas para continuar ratificando sus propios núcleos de poder (¿o sería más apropiado decir “ratificando sus propios poderes pertinentemente nucleados”?).

3
La crítica en México se ha diluido —pero no en este momento, ya que he dicho que esta contemporaneidad de la que hablo lleva ya aproximadamente siete décadas de perpetrarse, y perpetuarse, con estas mismas asignaturas aunque con otros nombres— para convertirse en un campo de condescendencias intelectuales. Estos críticos, y siguiendo la aseveración steineriana acerca de que “la característica de la buena crítica es que son más los libros que abre que los que cierra”, se dedican a abrir en efecto más los libros —siempre y cuando les sean remitidos por las amistades— que los que cierran, pero yo creo que ni a esto último llegan ya que los volúmenes de los autores que no conocen, o que les son antipáticos, o que no son, sencillamente, del clan, ni siquiera los abren: van directamente al cesto de la basura… ¡o de pronto aparecen a la venta en tianguis como el del Chopo!
Decía Steiner, y aquí también su argumento sin duda era, es, irrefutable, que “cada generación hace su elección” ya que, sostenía, “hay poesía permanente pero no crítica permanente”.
Si consideramos que su ensayo lo escribió hace ya más de medio siglo, en 1963, tenemos que reconocer que las cosas literarias no han cambiado demasiado. Por una simple razón: los críticos que vienen por lo regular, y las excepciones aquí son verdaderos garbanzos de a libra, son discípulos de —o, en su caso, aprobados por— los detentadores del poder crítico, de manera que la consigna discursiva no se modifica en lo absoluto (¡ahora se hacen programas televisivos con las argumentaciones inamovibles de Carlos Monsiváis, fallecido hace tres lustros el 19 de junio de 2010!).
De ahí la definitiva premisa de que “hay poesía permanente pero no crítica permanente” (con excepción, por supuesto, de México): los “nuevos” críticos (que son ya “viejos” críticos en México), si quieren continuar viendo sus nombres en los reflectores de las respetadas publicaciones, seguirán al pie de la letra las normas o consignas establecidas —jamás reglamentadas, sólo insinuadamente explícitas (es decir, se tiene que saber que, digamos, Carlos Fuentes es el novelista ejemplar, o Carlos Monsiváis el documentalista de la todología, o Elena Poniatowska la sensible cronista de la cultura popular, o Hugo Gutiérrez Vega el poeta de la mirada perpetuadora, o Salvador Elizondo el explorador del mecanismo mental, etcétera, aunque en la intimidad el crítico en realidad no esté de acuerdo, o no lo conciba de ese modo, con estas calificaciones)—, seguirán, digo, las normas previamente referenciales que la crítica fundacional, de la era moderna (a partir de los años cincuenta del siglo XX), ha instituido como irrebatibles: no hay, no puede haber, otras consideraciones que las ya preedificadas.

4
Steiner, por supuesto, observaba la situación de un modo idealista, como debe, o debiera, ser. “Leer bien —decía— significa arriesgarse a mucho. Es dejar vulnerable nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos”.
Sí, eso, y no otra cosa, es lo que debería ser un crítico: un arriesgador en sus múltiples y variadas lecturas, un descifrador de los significados ajenos, un develador, en todo caso (si es leído y sabe leer, sin otro compromiso que el de su lectura), de las imposturas, artificios y simulaciones literarias.
AQUÍ PUEDES LEER TODAS LAS ENTREGAS DE “OFICIO BONITO”, LA COLUMNA DE VÍCTOR ROURA PARA LALUPA.MX
https://lalupa.mx/category/las-plumas-de-la-lupa/victor-roura-oficio-bonito
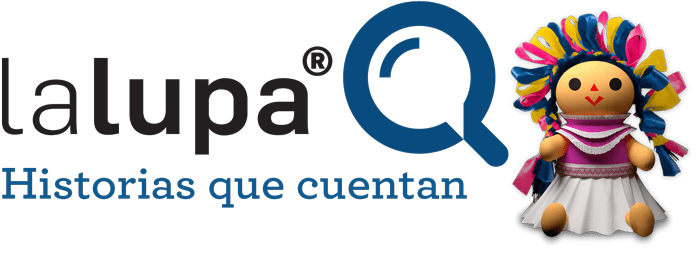
















Lúcido texto, Víctor.
Para releer y compartir.